El derecho a la vida y a la integridad psicofísica del trabajador y la trabajadora, se encuentra garantizado por un conjunto de normas internacionales incorporadas a nuestra Constitución Nacional, con jerarquía superior a las leyes.
En una relación de trabajo, debe protegerse el derecho a la salud del trabajador y la trabajadora. El derecho a la vida y a la integridad psicofísica es considerado un interés de orden público.
Nuestra normativa en materia de riesgos del trabajo, pone de relieve la prevención de los daños, pero también la reparación integral de los mismos una vez producidos, ya sean consecuencia de accidentes laborales o de enfermedades profesionales.
La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) obliga al empleador y a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a prevenir eficazmente la producción de daños en la salud de los trabajadores.
En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido que la inmensa mayoría de los siniestros laborales son evitables.
Para evitar la producción de daños en la salud de las y los trabajadores, el empleador debe observar las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, y la Aseguradora debe controlar que esto se cumpla, a la vez que otorga capacitaciones. En su caso, debe efectuar las denuncias pertinentes a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Tanto desde la perspectiva civil como laboral, la violación del deber de no dañar a otro, genera la obligación de reparar el menoscabo causado. Esta noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, que pueda valuarse en dinero, y que afecte a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades.
Pero la función de la responsabilidad civil no se agota con la reparación del daño, también tiene una finalidad preventiva, cuya misión es evitar el acaecimiento de un perjuicio innecesario.
El Código Civil y Comercial de la Nación en su actual redacción, ha optado por ampliar los parámetros de la responsabilidad civil. Consagra entonces una regulación amplia, que incluye un deber de prevención del daño y una función preventiva. La tutela preventiva constituye una de las tres funciones de la responsabilidad, otorgando mayor valor a la persona humana en su integralidad.
Pero la reparación integral no se va a lograr, si el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se concreta en valores económicos insignificantes, en relación con la entidad del daño que pretende resarcirse.
Toda persona tiene derecho a la reparación integral de los daños sufridos. Los jueces, al momento de fijar el importe correspondiente, tendrán en cuenta el daño sufrido por las víctimas, los porcentajes de incapacidad, el salario y la edad, así como el nivel socioeconómico de las mismas. También debe tenerse en cuenta la capacidad laboral de quien sufrió el daño, así como diversos aspectos que se proyectan en su personalidad, tanto a nivel individual como social, como por ejemplo si las víctimas son deportistas o tienen proyectos que se ven afectados producto del daño ocasionado.
Además del daño material, ante el acaecimiento de la muerte de una persona, deberá cuantificarse el daño moral que se ocasiona a sus herederos. En ese sentido, se han adoptado distintos criterios por parte de nuestro máximo Tribunal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que debe tenerse en cuenta “el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste».
Por lo tanto, si el dolor humano es apreciable, la tarea del juez será darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido, aún cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación. Sin embargo, con él podrá procurar algunas satisfacciones de orden moral, resarciéndose dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida.
De igual modo, para fijar una indemnización por incapacidad permanente de un trabajador o una trabajadora, se debe merituar la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, porque ambas forman parte de la integridad funcional de la persona.
En definitiva, el valor de la vida humana –o de su pérdida- así como el valor de las incapacidades sobrevinientes a un siniestro, puede determinarse en función de diversos parámetros que se encuentran, en algunos casos, claramente definidos.
Es el caso de la normativa laboral, por cuanto la Ley de Riesgos del Trabajo establece una serie de pautas a los fines de la determinación del monto a percibir por los derechohabientes en concepto de indemnización, y a su vez, dispone que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en dicha ley. Todo ello, sin perjuicio de los pedidos de inconstitucionalidad de algunos de sus artículos, que por su extensión y complejidad, son cuestiones ajenas a la presente columna.
Tiempo después del atentado a las Torres Gemelas del 21/09/2001, el gobierno de los Estados Unidos decidió crear un fondo estatal, destinado a compensar económicamente a los familiares de las víctimas.
La pregunta “Cuánto vale la vida”, inspiró a los creadores de una de las películas más vistas del año 2021 en la plataforma Netflix, y en su trama, se discute y analiza desde diversos ángulos el valor de la vida humana y los alcances de ese fondo estatal, arribándose a conclusiones que invitan a la reflexión.
Si bien la violación del deber de no dañar a otro genera la obligación de reparar el menoscabo causado a través de una reparación integral, mayor importancia reviste la finalidad preventiva de la norma, debiendo tenerse en cuenta el mayor valor de la persona humana en su integralidad, más allá de cualqueir fórmula.



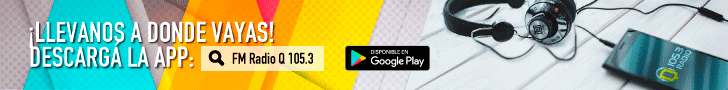




Comentarios: