
Pabla Olsina nació en José de la Quintana y vive ahora en el Paraje La Garganta, a orillas del dique Los Molinos. Es una mujer, menudita, dulce, algo marcada por sus 78 años de andar por las sierras.
El sábado pasado estuvo en la Explanada de la Estancia dando una charla en el marco del Día del Aborigen Americano y el Día de la Tierra.
“La mujer que más sabe de yerbas” le dicen, aunque ella especifique en un diálogo con Resumen, hablando despacio, calma y sonriente, que “ para mí, sé muy poco, pero así me andan divulgando”.
Sin duda, mucho sabe, tanto que la Universidad Nacional de Córdoba, ya desde el 2002 suele no sólo consultarla, sino que investigadores y docentes han ido muy seguido a su casa para brindarle prácticas de ciencias naturales. Y para aprender de ella.
“Yo al principio no le daba importancia, pero cuando me llamaron desde la universidad, hice las prácticas gratuitas y varié: aguas, leños, minerales, y las plantas. Y por intermedios de un médico clínico estuve analizando las yerbas. Trabajaba en un dispensario en Villa Ciudad de América, y ellos (de la UNC) me vinieron a buscar y me enseñaron todo en mi casa, y en los últimos años”.
Pabla tuvo seis hijos y muchos nietos a los que ha acostumbrado y curado con sus saberes medicinales, junto a todos sus vecinos que confían en todas sus prácticas.
Desde ya más de 15 años colabora en distintas investigaciones.
El saber y el creer
Nos explica que su saber complementa la metodología científica con algo más, del orden de la práctica tradicional: “Es necesario conocer la planta para qué se utiliza y cómo se utiliza. Es muy parecida a la medicina química, para decirlo. Yo hago recetas, mido la cantidad, cómo se toma, en qué momento. Observo la persona, veo lo que
tiene, me explica, y la vuelvo a mirar”.
Es un saber, esto, que se construye en años de experiencia pero que se fundamenta sobre algo que la diferencia de la medicina tradicional y que ella define como algo que la ciencia no podría catalogar “Yo tengo un don, miro a la gente y veo lo que tiene”
Por eso, los beneficios de las curaciones de Pabla, mucho dependen de la predisposición de quienes se le acercan: “Hay que creer en esto, tienen que conocer a las yerbas, sus propiedades. Muchas veces fracasa si no creen que la receta sea esa”.
Pabla, antes de aconsejar cada hierba, mide con la cinta :” Hago curaciones con cinta, para medir si hay inflamaciones, infecciones, intoxicaciones. Empacho, por ejemplo”.
Con respecto a cómo venimos los hombres en estos años de tantos fármacos y poca naturaleza, Pabla explica: “El cuerpo se ha desacostumbrado a lo natural pero todavía está predispuesto. Hay muchas contras en eso de lo químico, está faltando vitamina, liquido, circulación. Pero no es tarde, el cuerpo necesita volver a eso”.
Ella dispone en su casa de casi todas las hierbas que necesita para sus recetas. Porque ya no le gusta andar por el monte sola.
Tomillo, palo amarillo, poleo, yerba buena, menta, cedrón, carqueja, cachamai, funda de toro, romerío, son entre las hierbas que constituyen su vivero y algunas otras que no logra conseguir fácilmente porque, como ella misma dice: “estarían menguando”.
Etnobiología: la importancia del contexto sociocultural
Pabla es una de las 60 personas que colaboraron con el biólogo Gustavo Martínez en su investigación a partir de 2011. Este trabajo dio origen al libro «Las plantas en la medicina tradicional de las sierras de Córdoba. Un recorrido por la cultura campesina de Paravachasca y Calamuchita», patrocinado por el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba y declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia.
El saber de Pabla es parte de una rama de las ciencias naturales, conocido como etnobotánica. Como se puede entender a partir del mismo trabajo de Gustavo Martínez del Equipo de Etnobiología. IDACOR, se trata de un campo de investigación interdisciplinar fuertemente vinculado a las prácticas sociales, porque busca interpretar y esclarecer el rol de las plantas adentro del contexto cultural de la sociedad. Se dedica a la recuperación y al estudio de las formas de saberes que las sociedades, etnias y culturas de todo el mundo han tenido y tienen, sobre las propiedades de las plantas y su utilización en todos los ámbitos de la vida.
La información que aporta va más allá del estudio del entorno natural y además analiza las profundas problemáticas ambientales (como la pérdida de biodiversidad, especies y genes), así como la pérdida de saberes y experiencias. Hoy, las prácticas ancestrales de las medicinas tradicionales, están siendo revisitadas con nuevas miradas culturales acerca de la salud y eso se hace evidente con el auge de las medicinas alternativas, que propician un “retorno a lo natural”.
El Robin Hood Serrano
Dicen que Pabla es hija de “El Pibe” Olsina. La leyenda cuenta, con distintas versiones, como siempre acontece con los cuentos populares que “El Pibe”, un día, angustiado por la pobreza de las familias de La Quintana, empezó a vigilar a los capataces del campo de unos ricos y, cuando se distraían, entraba y sacaba huevos, zanahorias, leche y otras cosas que necesitaba la familia pobre. Se los entregaba a los careciados, en secreto. Con su mula repartía entre las familias y les dejaba comida en la puerta en forma anónima, dicen que llegó a repartir hasta Anisacate. Una tarde fue descubierto, y empezó una larga búsqueda. El Pibe , muy astutamente, dio vuelta a las herraduras de su mula, despistando policías y capataces. Su rastro se perdió, por nuestro valle de Paravachasca.

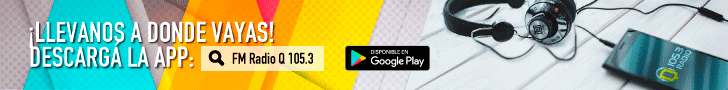





Comentarios: