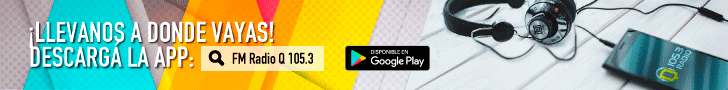¿Ud. llevó adelante la pericia psiquiátrica de Héctor Gómez ¿Era una persona consciente de sus actos?
En el caso de Gómez no hay nada que indique que pudiera haber tenido alguna dificultad en la comprensión, de hecho no se observa ningún cuadro psicopatológico; además desde que está detenido no ha tenido ninguna consulta a los servicios médicos psiquiatras forenses que están en el penal, que son para tratamiento; lo cual determina que no ha habido ningún elemento que lo haya impedido comprender el hecho. Ésto no implica que nosotros estemos asegurando su responsabilidad en el crimen. Lo que hacemos es una evaluación psiquiátrica para determinar el funcionamiento del psiquismo de esta persona en ese momento.
Es raro que no haya tenido consultas psicológicas, ya que la familia asegura que tenía algunos trastornos y que estuvo en tratamiento.
Sí, y además en el relato él dice que consumía estupefacientes regularmente, con lo cual supusimos que si hubiera estado en alguna situación de consumo podía haber hecho algún síndrome de abstinencia. Es imposible que no haya tenido alguna situación de ese tipo si ésto realmente fuera asi. Ésto, nos llevó a descartar varias cosas. La única duda estaba en el tema del consumo que él relataba, pero como nuestra obligación no es quedarnos con el relato porque puede haber un relato acomodado o mentiroso a los efectos de desvincularse del evento, tenemos que buscar otras señales. Este dato no es menor. Cuando nosotros hicimos la pericia llevaba algo de 17 días de detenido. Que en 17 días no haya tenido una consulta mínima, es sin dudas un indicador de que no ha habido un consumo que le pudiera haber impedido en su momento, algún tipo de comprensión. Eso quedó absolutamente descartado. No se observó tampoco ningún cuadro psicopatológico concomitante (se refiere síntomas secundarios que se presentan a raíz de un síntoma principal), por eso el dictamen fue que este sujeto en esa fecha y por el evento que se lo acusa ha tenido su capacidad mental plena para comprender lo que él estaba haciendo, por lo que tiene que hacerse responsable penalmente, si se demostrara su participación en el hecho.
¿El hecho de que no haya habido consumo y que no presente una trastorno psicopatológico lo hace más o menos peligroso?
La peligrosidad es un concepto jurídico, no es psiquiátrico. En realidad los abogados nos han llevado, en general, a asegurar que un sujeto es peligroso o no en virtud de poseer o no patología. Ha habido siempre, en el ámbito judicial, un tipo de doctrina al respecto, donde si hay una enfermedad psiquiátrica indica que hay peligrosidad para sí o terceros. Ésto es un concepto que está en la actualidad totalmente deprimido pero que se sigue utilizando incluso en los pedidos de los peritajes. Hoy se valora más el tema del riesgo, porque en realidad han cambiado muchísimo los conceptos.
¿Por qué las personas tienen este tipo de comportamientos entonces si no hay patología? ¿Ésto hace que sea impredecible al hecho?
Alguien puede tener una necesidad que lo lleve a robar (algunos con más límites, otros con menos), pero de ahí a producir un crimen, o abusar de una persona es un tema que viene siendo estudiado, incluso desde las guerras mundiales donde se producían grandes matanzas, porque uno tampoco no comprende eso y no puede creer que existan este tipo de conductas. Hoy los estudios nos indican que hay posibilidad de que así sea.
«Nosotros tenemos el doble de la tasa de homicidios que Chile o Uruguay, pareciera que acá es más fácil matar, es un tema a estudiar profundamente.»
¿Por qué?
Porque durante muchos años nosotros nos parábamos en la idea de que las personas son malas y que la sociedad las educa para no serlo; ésto fue así por un principio doctrinal, sociológico y se ha sostenido durante mucho tiempo; pero hoy, tanto las ciencias jurídicas, como en las neurociencias se avanza en otro concepto. Nosotros nacemos con una gran capacidad de cooperación que es lo que nos permite ser la especie que somos, si no hubiéramos tenido esta capacidad quizás no hubiéramos sobrevivido ni seríamos hoy la especie dominante. Lo que nos hace dominantes no es la maldad, sino nuestra capacidad de cooperación. Nosotros nacemos con esa capacidad pero, una mala relación materna o paterna, o mala educación familiar nos puede hacer perderla. Se cambia el paradigma, porque si nosotros pensábamos que nacíamos malos y que la sociedad nos hacía buenos, ahora pensamos que nacemos buenos pero hay ciertos factores que modifican estas conductas.
Hasta hace poco era más fácil, entonces, decir que el que mata está loco…
Claro, pero hay otros elementos. Lo que pasa es que a veces los tiempos judiciales no te permiten estudiar acabadamente los sujetos, porque en realidad cuando un sujeto produce un crimen esto representa una ruptura de esa capacidad de cooperación. Porque esta capacidad tiene que ver con la empatía, que está relacionado con la posibilidad de ponernos en el lugar del otro. Si nosotros nos ponemos en el lugar del otro y podemos sentir lo que el otro siente indudablemente no le podemos hacer daño porque nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos.
¿Con este nuevo concepto, es mucho más difícil identificar a una persona que es capaz de producir un crimen?
Tal cual. Aunque sin dudas hay indicadores que demuestran cuando una persona ha perdido su capacidad de empatía que tiene que ver la manera en que ha ido construyendo su estructura de personalidad a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que para el ámbito judicial los trastornos de personalidad, que son las estructuras psicopatológicas a estudiar, no son consideradas como cuadros psicopatológicos tradicionales. Los trastornos de personalidad, si bien tienen un reconocimiento de hace más de 100 años, (lo que se le llamaba personalidades anormales antes), hacen que los sujetos anden por la vida perfectamente porque en definitiva tampoco reconocen su problema psíquico. Ese modo de andar -sin ponerse en el lugar del otro y usando al otro como objeto y no como sujeto-, es típico de los psicópatas antisociales; que es el caso también del asesinato del sacerdote. Tipos que pareciera que no tienen ninguna capacidad de ponerse en el lugar del otro y son capaces frente a un objetivo, de hacer cualquier cosa.
«A Gómez tampoco se lo ve muy preocupado o mal, si atemorizado porque está detenido.»
¿El caso de “Pinguchi” Díaz por ejemplo?
Exacto, ahí no había ninguna posibilidad de reflexión. Tiene que ver en definitiva con la maldad. Porque uno se pregunta ¿cómo alguien puede tener tanta maldad como para matar o abusar de otra persona?. Realmente es algo importante y debería llevarnos a la reflexión sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo, porque si tenemos en cuenta los grandes avances de la ciencia, y si uno piensa que en las estructuras familiares está de alguna manera el secreto de cómo construimos sujetos, entonces hay que comenzar a trabajar ahí.
¿Estamos en un momento en que el “nivel de maldad” es superior?
Hoy hay empatía cero. Es un momentro totalmente peligroso. En Argentina ha crecido tanto la cantidad de homicidios en los últimos años que se está proyectando a los peores países de Latinoamérica. Nosotros tenemos el doble de la tasa de homicidios que Chile o Uruguay, pareciera que acá es más fácil matar, es un tema a estudiar profundamente.
¿Qué diferencias encuentra entonces entre los casos de “Pinguchi” Díaz, Mercedes Saldaño y Héctor Gómez?
El caso de Saldaño es diferente porque era evidente que esta chica no tuvo precisamente consciencia de lo que hacía, a tal punto de que tiene todos los signos clínicos al respecto. A nosotros nos tocó exponer ante el jurado popular y creo que de alguna manera influimos en la sentencia. Para poder analizar la conciencia del hecho, uno tiene que tener en cuenta elementos semiológicos, no sólo el relato. Por ejemplo Gómez dijo que llegó al consultorio a robar y no recuerda nada más; osea “el sujeto no puede acordarse”, eso de no acordarse no te da muchos elementos como para afirmar si tuvo o no conciencia, sino más bien el modo en que se recuerda lo que no se recuerda.
«Hoy hay empatía cero. Es un momento totalmente peligroso.»
¿Qué quiere decir con eso?
Que si vos me decís a mí que entraste pero no recordás si entraste por la cocina o que estuviste en el living, y que en el living tuviste sensación de no estar pero después te diste cuenta que estabas; es un relato donde se configuran signos clínicos de lo que es, por ejemplo, la despersonalización y desrealizacion de un sujeto; es decir, es lo que a vos te da elementos objetivantes de que esta persona no ha tenido conciencia del hecho. Cuando el sujeto te dice “no me acuerdo y comienzo a acordarme a partir de acá”, eso sólo no me alcanza porque dentro del historial del sujeto entre lo que no recuerda hasta lo que empieza a recordar tiene que haber lagunas, no es como si se hubiera cortado la película y empieza después, eso no es así, y está probado. El nivel de sufrimiento que tenía esta chica era enorme porque ella no podía creer lo que había pasado, no podía creer lo que le decían que ella había hecho; lo negaba con una actitud culpógena, que no me ocurrió ni con Gómez ni con Díaz. Díaz fue uno de los casos más terribles que tuve, porque me sorprendió con la frialdad que contaba cómo había sido el homicidio del cura. En el caso de Gómez tampoco se lo ve muy preocupado o mal, si atemorizado porque está detenido.
Más pericias en casos resonantes
El crimen que conmocionó al país
En noviembre de 2016, poco más de un año después del crimen del sacerdote Luis Cortés, Édgar “Pinguchi” Díaz fue sentenciado a cadena perpetua por el hecho. “Díaz no tenía ninguna capacidad de reflexión. Fue uno de los casos más terribles que tuve, porque me sorprendió con la frialdad que contaba cómo había sido el homicidio del cura”, sostuvo Dionisio en torno a la pericia de quien fue declarado culpable del homicidio.
Saldaño no tuvo consciencia de lo que hacía
El perito hizo claras diferencias entre los otros homicidios y el caso de Mercedes Saldaño, la joven madre que fue condenada a 11 años de prisión luego de matar a su bebé recién nacido. “El nivel de sufrimiento que tenía esta chica era enorme porque ella no podía creer lo que había pasado, no podía creer lo que le decían que había hecho; lo negaba con una actitud culpógena, que no me ocurrió con Gómez ni con Díaz”.